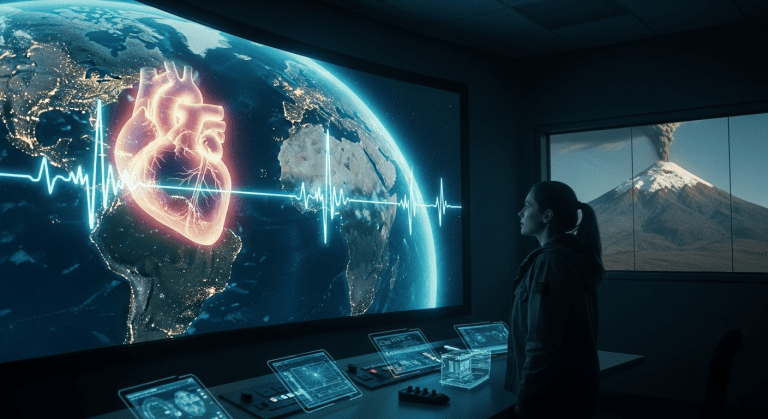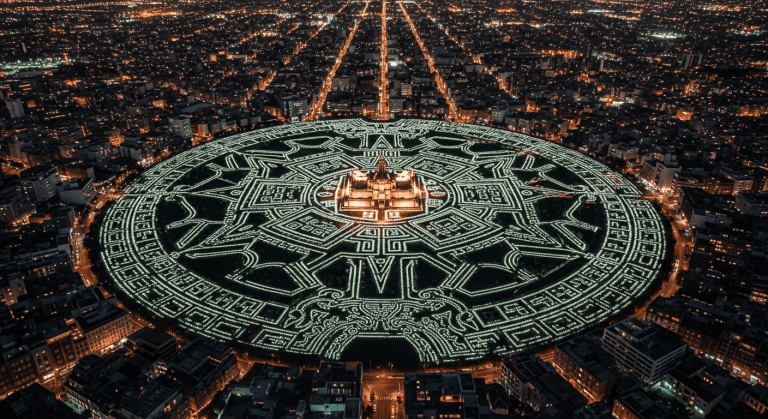El primer apagón sumió a Montevideo en un silencio de terciopelo. Durante tres horas, la ciudad a orillas del Río de la Plata se quedó sin su zumbido eléctrico, iluminada solo por la luna y el parpadeo de miles de velas. Fue casi romántico. Pero cuando la luz volvió, algo se había roto. Algo fundamental.
Ismael, un profesor de física de la Universidad de la República, fue uno de los primeros en notarlo. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia la facultad, pasó junto a un charco de agua de la lluvia de la noche anterior. Por un instante, su reflejo le pareció… incorrecto. Se detuvo y miró de nuevo.
Su cuerpo estaba allí, reflejado en el agua turbia. Su gabardina, su maletín, su pelo desordenado por el viento. Pero su rostro era una mancha lisa y borrosa. Sin ojos, sin nariz, sin boca. Un óvalo de piel sin rasgos.
Se frotó los ojos, atribuyéndolo a la calidad del agua, a un truco de la luz. Pero al llegar a la universidad, vio a una estudiante mirando con horror su propio reflejo en un ventanal mojado. Y en las noticias del mediodía, comenzaron a llegar los informes. Era un fenómeno masivo. En toda la ciudad, los reflejos en el agua —charcos, fuentes, el propio río— se habían vuelto anónimos. Los espejos y las superficies secas funcionaban bien. Pero el agua, el agua se había convertido en un espejo roto.
La ciudad reaccionó con una mezcla de pánico y fascinación morbosa. Los psicólogos hablaban de histeria colectiva. Los religiosos, de un presagio divino. Los artistas creaban instalaciones con cubos de agua, llamándolo «el lienzo del vacío». Pero Ismael sabía que era algo más. Algo físico.
El segundo apagón ocurrió una semana después. Duró seis horas. Y cuando la luz volvió, el fenómeno había empeorado. Ahora, no solo los reflejos en el agua no tenían rostro. A veces, por una fracción de segundo, el reflejo se movía por sí solo. Un leve giro de la cabeza. Un encogimiento de hombros. Movimientos que la persona real no había hecho.
Ismael se encerró en su laboratorio. Tenía una teoría. Una teoría tan descabellada que no se atrevía a compartirla con nadie. Se basaba en la «teoría de la membrana», la idea de que nuestro universo es solo una de muchas «branas» tridimensionales que flotan en un hiperespacio de dimensiones superiores.
—Imagina dos hojas de papel, una encima de la otra, casi tocándose —le explicó a su pizarra, cubierta de ecuaciones—. Somos la hoja de abajo. ¿Y si la hoja de arriba es otro universo, casi idéntico al nuestro, pero con una diferencia fundamental?
Su hipótesis era que la red eléctrica de una ciudad moderna genera un campo electromagnético de bajo nivel, pero constante. Un campo que, sin que lo supiéramos, estabilizaba la barrera entre las branas, manteniéndolas separadas. Los apagones masivos y repentinos habían creado «fluctuaciones de vacío» en ese campo. Habían debilitado la barrera.
—La barrera se ha vuelto… porosa —murmuró—. Y el agua, por su estructura molecular y sus propiedades dieléctricas, actúa como un conductor, como una ventana temporal entre las dos realidades.
No estaban viendo su propio reflejo. Estaban viendo a su doppelgänger de la otra dimensión. Y en esa dimensión, por alguna razón, los seres humanos —o lo que fueran— no tenían rostro.
El tercer apagón fue el peor. Duró toda una noche. Y trajo el terror.
Cuando la gente se despertó, descubrió que el fenómeno ya no se limitaba al agua. Cualquier superficie reflectante —espejos, ventanas, pantallas de teléfono apagadas— ahora mostraba el reflejo sin rostro. Y los reflejos ya no solo se movían sutilmente. Ahora interactuaban.
Una mujer informó a la policía, con la voz quebrada por la histeria, que su reflejo en el espejo del baño le había sonreído. Una sonrisa sin boca, una arruga imposible en la piel lisa, pero una sonrisa inconfundible. Un hombre vio a su reflejo golpear el cristal desde el otro lado, sus puños sin dedos creando grietas en el espejo.
La ciudad se sumió en el caos. La gente cubría sus espejos con sábanas. Evitaban los escaparates. Caminaban con la cabeza gacha para no ver su reflejo en los charcos. El contacto visual con el propio reflejo se había convertido en un acto de terror.
Ismael sabía que el tiempo se estaba acabando. La barrera se estaba disolviendo. Y si se rompía por completo, las dos realidades colapsarían una sobre la otra.
Trabajó febrilmente. Si un campo electromagnético estabilizaba la barrera, necesitaba crear un pulso. Un pulso lo suficientemente fuerte como para «resetear» el campo y sellar la fisura. Necesitaba construir un generador de PEM (Pulso Electromagnético).
Con la ayuda de algunos de sus estudiantes de posgrado más leales y asustados, reunió el equipo. Condensadores de alta capacidad, bobinas de cobre, una fuente de energía masiva. Construyeron el dispositivo en el techo del edificio más alto de la facultad, con vistas a toda la ciudad.
Mientras trabajaban, Ismael se vio obligado a mirar su propio reflejo en un panel de vidrio. Su doble sin rostro estaba allí, observándolo. Pero esta vez, no estaba inmóvil. Levantó una mano, una mano lisa y sin rasgos, y la apoyó contra el cristal, como si quisiera tocarlo. Y en su mente, Ismael escuchó un pensamiento que no era el suyo. Una sola palabra, cargada de una infinita y antigua curiosidad.
<¿Rostro?>
No eran monstruos. No eran malvados. Simplemente eran… diferentes. Y estaban tan asustados y confundidos como ellos.
—Casi estamos listos —dijo una de sus estudiantes, su voz temblando.
Pero entonces, las luces de la ciudad comenzaron a parpadear. Un cuarto apagón. Esta vez, no anunciado. La red estaba colapsando por sí sola.
—¡Ahora! —gritó Ismael—. ¡No tendremos otra oportunidad!
Conectaron la fuente de energía. Las bobinas comenzaron a zumbar, el aire a oler a ozono.
—¡Cargando al máximo! ¡La descarga es inminente!
Ismael miró por última vez a la ciudad a sus pies. En las ventanas de los edificios, en los parabrisas de los coches, en los charcos de las calles, vio miles de reflejos sin rostro, todos mirando hacia arriba, hacia él. Y por primera vez, no sintió miedo. Sintió una extraña empatía. Estaba a punto de cerrarles la única ventana que habían conocido.
Y entonces, vio algo que lo heló. Su propio reflejo, en un ventanal cercano, no lo estaba mirando a él. Estaba mirando a su lado, a la estudiante que manejaba la consola. Y el reflejo de la estudiante… le sonreía a su reflejo. Y su reflejo le devolvía la sonrisa.
No todos los reflejos tenían miedo. Algunos… estaban haciendo amigos.
—¡Esperen! —gritó Ismael.
Pero era demasiado tarde. La estudiante, con una extraña sonrisa en su rostro, presionó el botón de descarga.
Hubo un destello de luz blanca y un sonido como el de un trueno seco. Una onda invisible se expandió por la ciudad. Las luces de los coches parpadearon, las alarmas sonaron y luego se silenciaron.
Y entonces, la electricidad volvió. No de forma gradual, sino toda a la vez. La ciudad se iluminó como un árbol de Navidad.
Ismael corrió hacia el borde del techo. Miró un charco de agua. Y vio su rostro. Sus propios ojos, su nariz, su boca. El fenómeno había terminado.
Sus estudiantes vitorearon, abrazándose. Lo habían logrado.
Pero Ismael miraba a la estudiante que había presionado el botón. La sonrisa se había ido de su rostro. Ahora, tenía una expresión de absoluta confusión.
—¿Dónde… dónde estoy? —preguntó, mirando a su alrededor como si nunca hubiera visto el lugar—. ¿Y quiénes son ustedes?
Ismael se acercó a ella. —Laura, ¿estás bien?
—¿Laura? —repitió ella—. Mi nombre no es Laura.
Ismael la miró a los ojos. Eran los mismos ojos. Pero la persona que miraba a través de ellos era diferente.
Comprendió la terrible verdad en ese instante. El pulso había sellado la fisura. Había solidificado la barrera. Pero en el último segundo, justo antes de que la puerta se cerrara, algunos habían logrado cruzar. No físicamente. Habían intercambiado lugares.
¿Cuántos? ¿Diez? ¿Cien? ¿Mil? ¿Cuántas personas en Montevideo se habían despertado esa mañana en un cuerpo que no era el suyo, en un mundo que no entendían, dejando atrás a sus propios dobles en una realidad sin rostro?
Miró a la chica que había sido Laura. En su muñeca, llevaba un reloj. Y su reflejo en la esfera de cristal… era el de una chica con el rostro liso y sin rasgos.
Habían salvado su realidad. Pero el precio había sido un secuestro silencioso, una invasión de almas. Y ahor