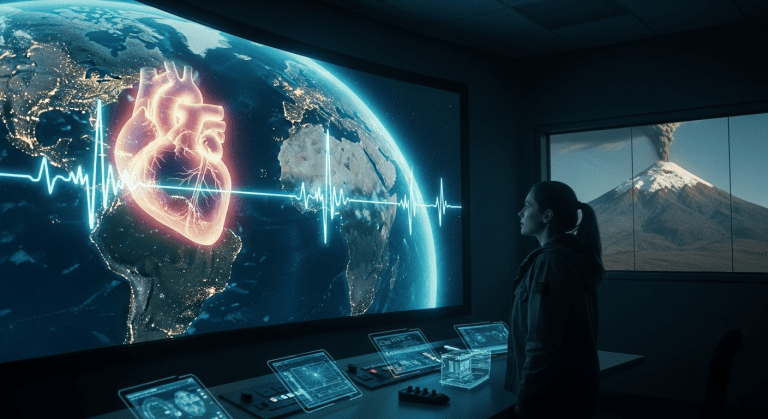Javier Correa era un hombre forjado en la letra pequeña. Un tiburón de traje italiano y sonrisa afilada que navegaba por las turbias aguas de la ley corporativa de Bogotá. Su especialidad: adquisiciones hostiles. Su obra maestra más reciente: la «legalización» de la compra de miles de hectáreas en la Serranía de Chiribiquete, un pulmón del Amazonas colombiano, para la minera canadiense Aurum Corp. El hecho de que esas tierras fueran el hogar ancestral de los Urarina, una de las últimas tribus no contactadas, era, para Javier, un simple tecnicismo. Un obstáculo a ser «gestionado».
El día de la firma final fue una farsa cuidadosamente orquestada. Javier, flanqueado por ejecutivos de Aurum y funcionarios del gobierno, se sentó frente al líder de la tribu, un anciano llamado Kanamékuri. Habían sacado al viejo de la selva, lo habían vestido con ropa occidental que le quedaba grande y lo habían puesto en una sala de juntas con aire acondicionado que olía a dinero y a derrota.
Kanamékuri no habló español. Se comunicó a través de un intérprete que parecía tan incómodo como el propio anciano. Javier le deslizó el contrato por la mesa de caoba. Cientos de páginas de jerga legal que despojaban a su pueblo de todo. El anciano no lo miró. En su lugar, sacó un pequeño rollo de corteza de árbol y un estilete de hueso.
—El jefe Kanamékuri dice que aceptará sus términos —tradujo el intérprete, con la voz tensa—. Pero primero, usted debe firmar su contrato. Es el ayni, la reciprocidad. Un papel por un papel.
Los ejecutivos de Aurum se rieron. Javier, queriendo terminar el espectáculo, asintió con condescendencia. —Por supuesto. Un recuerdo cultural.
Kanamékuri extendió la corteza. Estaba cubierta de glifos intrincados, pintados con un pigmento dorado que brillaba bajo las luces de la sala. El anciano le ofreció el estilete. Javier, dudando por un instante, lo tomó. El hueso estaba extrañamente cálido. Pinchó su pulgar, como le indicaron, y selló el documento con su sangre.
Kanamékuri asintió, recogió la corteza y, sin firmar el contrato de Javier, se levantó y se fue. Los funcionarios del gobierno aseguraron a los ejecutivos que la huella de sangre era legalmente vinculante según las «costumbres» que ellos mismos habían inventado. El trato estaba cerrado.
Esa noche, Javier lo celebró con whisky de 25 años y la compañía de una modelo. Se sentía invencible. El rey Midas de la ley corporativa.
El primer cambio ocurrió a la mañana siguiente. Al despertar, notó que la yema de su pulgar derecho, la que había usado para firmar, tenía un brillo dorado. No era una mancha. La piel misma parecía tener finas vetas de oro. Lo frotó, intentó lavarlo. No se iba. Lo atribuyó a una extraña reacción al pigmento de la corteza.
El segundo cambio fue más sutil. En la oficina, mientras sostenía su pluma Montblanc, sintió un ligero cosquilleo. Cuando la dejó, notó que el clip de plata de la pluma tenía un tinte amarillento.
El pánico comenzó a instalarse esa tarde. Almorzó un sándwich. El papel de aluminio en el que venía envuelto se volvió rígido y dorado en sus manos. Lo dejó caer, con el corazón latiendo con fuerza. La transformación era lenta, casi imperceptible, pero innegable. Todo lo que tocaba durante un período prolongado comenzaba a transmutarse.
La maldición, o lo que fuera, parecía tener reglas. Un toque breve no hacía nada. Pero un contacto sostenido, de unos pocos minutos, iniciaba el proceso. Y parecía afectar primero a los metales, luego a los plásticos, a la madera, al papel.
Intentó usar guantes. Pero el efecto parecía atravesarlos, más lento pero igual de seguro. El volante de cuero de su BMW comenzó a endurecerse y a brillar. El teclado de su computadora. El pomo de la puerta de su oficina. Su mundo se estaba convirtiendo en una jaula dorada.
El sueño se convirtió en una tortura. Se despertaba y descubría que las sábanas de seda egipcia a su alrededor se habían vuelto rígidas y frías, como una lámina de metal. La almohada era un lingote.
La comida se convirtió en su mayor temor. Tenía que comer rápido, en pequeños bocados, para evitar que el tenedor, el plato o la propia comida comenzaran la transmutación. Una vez, se distrajo hablando por teléfono y la manzana que sostenía se convirtió en una fruta de oro macizo en su mano, pesada e incomible. Estaba muriendo de hambre en un mundo de riqueza literal.
La desesperación lo llevó a buscar respuestas. Contrató a un investigador privado para encontrar a Kanamékuri. Pero la tribu se había desvanecido, se había adentrado en las profundidades de la selva, más allá del alcance de cualquier hombre blanco.
Investigó la mitología de la región. Y encontró las leyendas. No la versión española de El Dorado, el rey cubierto de oro. Sino la versión Muisca. La del zipa que se cubría de polvo de oro no como símbolo de riqueza, sino como una ofrenda, un sacrificio a la diosa Guatavita para mantener el equilibrio del mundo. El oro no era una recompensa. Era una carga. Una deuda.
Y encontró referencias a un castigo para aquellos que rompían el equilibrio, para los que tomaban de la tierra sin permiso. Una maldición que le daba al codicioso exactamente lo que quería, hasta que lo consumía. «El Toque de la Fiebre Dorada».
Javier se dio cuenta de la diabólica ironía del contrato de Kanamékuri. No le había maldecido. Le había dado un don. El don de la creación de riqueza infinita. Un don que lo estaba matando.
Su vida se desmoronó. No podía tocar a nadie. Su última cita terminó en un grito cuando el brazalete de plata de la mujer se convirtió en oro en su muñeca. Fue despedido de su bufete cuando su jefe lo vio convertir accidentalmente un contrato de un millón de dólares en una placa de oro ilegible.
Se encerró en su ático de lujo, que ahora parecía la tumba de un faraón. Los muebles, los electrodomésticos, los libros, todo lo que había amado y acumulado, se había convertido en estatuas doradas, monumentos a su codicia. Vivía rodeado de una riqueza incalculable, pero no podía comer, no podía dormir, no podía tocar.
Una noche, al borde de la inanición y la locura, se miró en el espejo. El pulgar dorado se había extendido. Ahora, toda su mano derecha era de oro macizo, una escultura pesada e inútil al final de su brazo. Y la transmutación se estaba acelerando. Podía sentirla subiendo por su antebrazo, una frialdad metálica que reemplazaba la carne y la sangre.
Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Pronto, él mismo sería una estatua de oro. El último activo de su propia y hostil adquisición.
Con su mano izquierda, la que aún era de carne, buscó en internet. No buscó una cura. Buscó a Aurum Corp. Y encontró lo que esperaba. La mina en Chiribiquete había resultado ser un fracaso. A pesar de los estudios geológicos, no habían encontrado ni una onza de oro. La tierra era estéril.
Javier se echó a reír. Una risa seca y quebrada que resonó en su mausoleo dorado.
Kanamékuri no había estado protegiendo el oro de la tierra. Había estado protegiendo al mundo del oro que era la tierra. La Serranía de Chiribiquete no era una mina. Era una prisión. Un lugar sagrado diseñado para contener algo. Una veta de un mineral imposible, un elemento que no solo era oro, sino que convertía en oro. La fuente de la leyenda de El Dorado.
Y él, Javier Correa, al firmar ese contrato, no había comprado la tierra. Se había convertido en ella. Se había convertido en la nueva prisión.
Con una última oleada de energía, tomó una decisión. No podía salvarse a sí mismo. Pero podía devolver la maldición a su origen.
Usando solo su mano izquierda, hizo los arreglos. Vendió una de sus estatuas de oro —un sofá que valía una fortuna— a través de un intermediario. Con el dinero, fletó un helicóptero.
El viaje fue una agonía. Podía sentir la transmutación llegando a su pecho. La respiración se le hacía difícil, como si sus pulmones se estuvieran llenando de metal fundido.
Cuando el helicóptero sobrevoló la Serranía de Chiribiquete, vio el campamento minero abandonado de Aurum, una cicatriz oxidada en el verde infinito. Le ordenó al piloto que descendiera cerca de una laguna sagrada que había visto en los mapas, la legendaria Guatavita.
Se arrastró fuera del helicóptero. Su cuerpo era ahora mitad hombre, mitad estatua. Cada movimiento era un esfuerzo hercúleo.
Llegó a la orilla de la laguna. El agua era oscura y tranquila. Recordó la leyenda. El zipa cubierto de polvo de oro, sumergiéndose en el agua como una ofrenda.
No era una ofrenda. Era una limpieza. Una forma de devolver el oro a la tierra, de aplacar la fiebre.
Javier se miró. Él no estaba cubierto de polvo de oro. Él era el oro. La ofrenda definitiva.
Con su último aliento, se dejó caer en el agua fría.
No hubo dolor. Solo una sensación de disolución. Sintió cómo el oro se desprendía de él, hundiéndose en el lecho de la laguna, volviendo a su lugar. Sintió cómo la carne y la sangre regresaban, cómo sus pulmones se llenaban de aire de nuevo.
Pero era demasiado tarde. Había sacrificado demasiado de sí mismo.
Lo último que vio, antes de que la oscuridad lo reclamara, fue un rostro en la orilla. Kanamékuri. El anciano no lo miraba con odio, ni con triunfo. Lo miraba con una profunda y antigua tristeza. Como si viera a un niño que finalmente había entendido el precio de romper una promesa.
El contrato había sido cumplido. La deuda, pagada. El equilibrio, restaurado. Y en el fondo de la laguna de Guatavita, un nuevo tesoro esperaba, alimentado por la codicia de un hombre que había querido el mundo y que, al final, se había convertido en un pequeño pedazo de él.